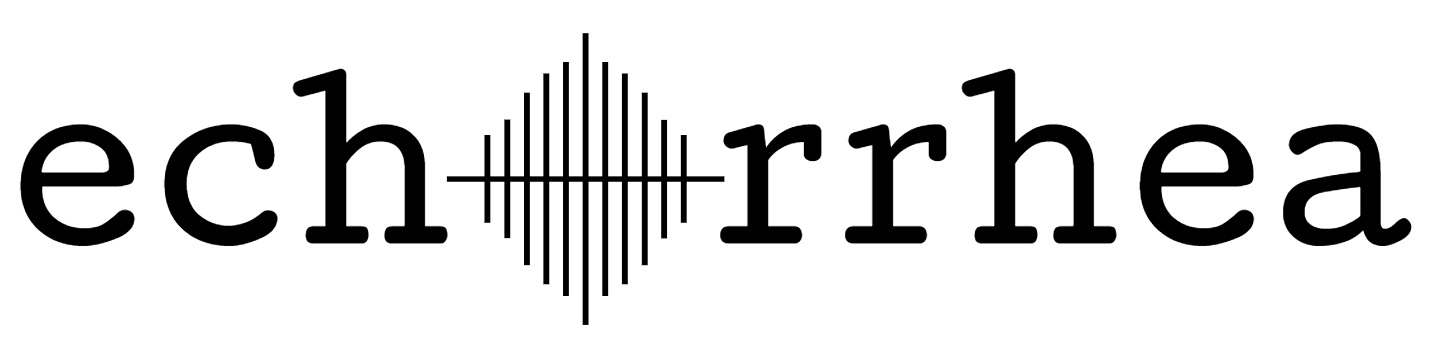Las últimas obras de Richard Strauss fueron, entre otras cosas, resueños geriátricos, lamentos elocuentes, la retirada del mundo de un héroe. Pero quizás sobre todo eran críticas mordaces contra lo que él pensaba ser los excesos de los “pone-notas” modernistas de los años 20 contra quien él frecuentemente impugnaba. En esos momentos crepusculares de su vida, en medio de los escombros que aún en ese entonces ardían en su patria vencida y totalmente desvanecida, Strauss pasaba mucho tiempo cavilando si él era el último capítulo en la historia de la música alemán. En cierto sentido tenía algo de razón. Las generaciones posguerra de compositores alemanes, incómodos con las connotaciones trastornantes acumulados durante la época del Tercer Reich de su patrimonio musical, giraron sus vistas hacia horizontes extranjeros.
Tal vez fue por eso que la elección del momento por parte de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles se sentía prematuro. Con su retrospectivo de música de la época de la República de Weimar apunto de comenzar, esta programa de ejemplares de la música de cámara de Strauss hubiera sido más efectivo como un postludio contemplativo.
La única obra en el concierto que no fluyó de su años tardíos fue la juvenil Serenata, Op. 7, aunque su instrumentación—para vientos de madera y cuernos franceses—eran pre-ecos indirectos de las obras del “taller” que crearía en el atardecer de su vida.
“La melodía de Mozart es el ideal platónico,” comentó el anciano Strauss a su amigo Willi Schuh. “Codiciado por todos los filósofos, es el ideal de Eros vacilando entre tierra y cielo.” El destello soleado de esta partitura, con sus ágiles pero sensuales hebras melódicas, es testimonio cautivador de su cariño de toda la vida para el arte mozartiano, a no decir nada de sus propios talentos líricos.
El conjunto de músicos filarmónicos tocó con prudente control emotivo, cuidadoso de balancear el ardor melódico del todavía adolescente compositor con una pureza sobria que hubiera dejado a su compositor pleno de admiración.
Más de mitad de siglo después siguió el Metamorphosen: obra del artista en la cima de sus poderes, cuyo artesanía melómano es encauzado en su congoja sin fondo por la incineración de su mundo entero, por la derrota y defunción de la cultura europea en sí. También palpita con una indignación excepcional en el legado straussiano, un reflejo de la decepción amarga de los nazis y, luego, de la ocupación aliada.
“Otro glorioso éxito del régimen nazi,” fulminó en su diario a menos de un mes antes del estreno del Metamorphosen. “Los artistas ya no son más juzgados por sus habilidades, si no por lo que los americanos piensan sobre sus opiniones políticas.”
En su versión a voz íntima para septeto de cuerdas, el Metamorphosen confía su elogia trágica al oyente con una intensidad que llega a niveles casi abrumadores. A pesar de eso, las cuerdas filarmónicas se mantuvieron a lo lejos de la pena inconsolable del compositor. Aunque el rendimiento era indefectiblemente elegante y preciso, uno percibía una cierta inquietud con las implicaciones sutiles de sus melodías sin fin, el objeto ambiguo del panegírico straussiano. A lo mejor su frialdad expresiva denota un acuerdo colectivo del parte del conjunto que prefirió dejar estos asuntos sin contestar.
De alguna manera, el arreglo curioso en sí del Vier Letzte Lieder, el eje de este concierto, continuaba este alejamiento sentimental.
La compositora española Amparo Edo Biol erigió una versión para quinteto de cuerdas y trombón en lugar de cantante soprano. Era un tributo equívoco a Strauss, posiblemente a pesar de sí mismo; privando al compositor su voz (a través los versos de Eichendorff y Hesse), y empapando además con torpeza la penumbra estrellada de la parte vocal.
David Rejano Cantero protagonizó el papel de solista con consumado limpidez y calidez. Sin embargo—o “sin querer queriendo”—su interpretación no podía escapar la inesperada sensación de espectáculo de circo.
El crítico británico Michael Kennedy opino que en estas canciones Strauss homenajeo su esposa, Pauline, por la última vez: “Su romance de toda la vida con la voz soprano, la voz de ella, es consumado en esta obra maestra final.”
Escuchando el trombonista en lugar del cantante era como presenciar un elefante en tentativa de hacerse pasar como colibrí. Las largas y floridas melodías otoñales, ahora trajeado en bronce, daban una impresión poco grato, casi al llegar al borde de parodia. Despojado de su reluciente vestimiento orchestral, de su capacidad para expresarse como lo fue deseado por su creador, el resultado fue como un tipo de gebrauchsmusik aburguesado—lujoso y somero a la vez. Una inesperada “Weimar-ización” de este gran adiós al mundo del siglo XIX.
Con típica ironía, Strauss insistió que sus obras tardías tenían “ningún significado cualquiera para la historia de la música.” En luz de su atropello estético contra esta serenísima valedictoria, Edo parace haber tomado demasiado en serio la broma autocrítica del compositor alemán.